
Arantxa ELIZONDO, Profesora de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco
Han pasado más de 40 años desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España y en Euskadi. Fue en 1977 cuando mujeres y hombres recuperaban los derechos políticos que tenían durante la Segunda República y que habían sido suprimidos durante las cuatro décadas de dictadura franquista. En aquellas elecciones generales se presentaron un 13% de mujeres en las candidaturas. Como consecuencia, sólo veintisiete mujeres, apenas el 5% sobre el total de representantes, se sentaron en los escaños de las Cortes Constituyentes, veintiuna en el Congreso y seis en el Senado1. Esta presencia anecdótica se observaba también en muchos países en esa época y mucho tiempo después.
En la actualidad la presencia de mujeres en los parlamentos en el mundo es de 23,8%2. En el caso de la Unión Europea el porcentaje global del conjunto de los 27 Estados miembros es de 29,3%. Resulta llamativo que solo tres países superan el umbral de lo que se ha dado en considerar un presencia equilibrada o paritaria, el 40%. Son los casos de Suecia, Finlandia y España, que cuenta con un 40,8% de mujeres en el Congreso3. Si consideramos todos los parlamentos autonómicos, observamos que tienen en su conjunto un 46,2% de mujeres. En ese contexto, los datos de Euskadi se sitúan por encima de los porcentajes mundial y europeo y muestran desde 2012 una presencia mayoritaria de mujeres en el Parlamento Vasco. En la actualidad el 54,6% de los escaños de la cámara vasca están ocupados por mujeres y en las Juntas Generales de los tres Territorios Históricos las mujeres suponen el 47% sobre el total de escaños4.
Por lo que respecta a la composición de los Gobiernos, en el conjunto de la Unión Europea actualmente un 27,7% de las carteras ministeriales corresponden a mujeres ministras y, en este caso, son 6 los Estados miembros que cumplen con el criterio de paridad superando el 40%. En España las ministras suponen el 35,7% del total de miembros del Gobierno. La proporción es mayor en el caso del conjunto de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas pues la presencia de las mujeres es de 41,4%5. En el Gobierno Vasco las mujeres son 5 de un total de 11, así que suponen el 45,5%6. Si nos fijamos en otros niveles institucionales el panorama puede ser diferente. Siguiendo con el ejemplo de Euskadi, se puede decir que el verdadero techo de cristal para las mujeres en las instituciones políticas vascas son los ayuntamientos: el número de alcaldesas en Euskadi (son 64) supone el 25% del total sobre los 251 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. En Bizkaia el porcentaje de alcaldesas es del 23%, en Gipuzkoa el 26% y en Álava el 29%7.
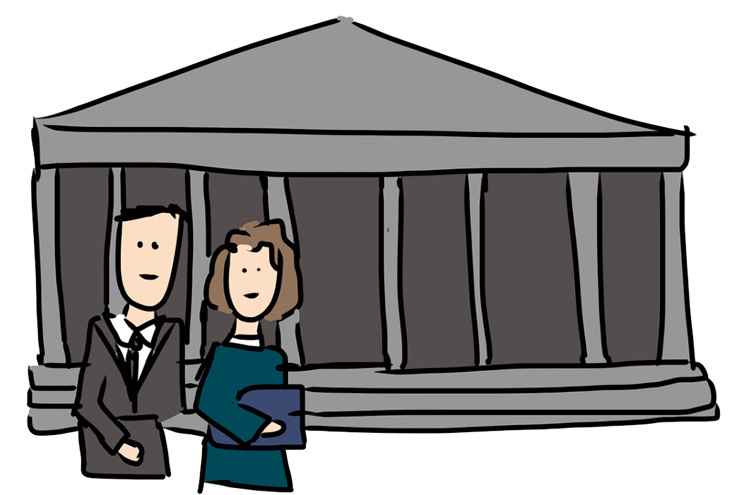
En la actualidad la presencia de mujeres en los parlamentos en el mundo es de 23,8%. En el caso de la Unión Europea el porcentaje global del conjunto de los 27 Estados miembros es de 29,3%.
Indudablemente el notable incremento de la presencia de las mujeres en las instituciones de todo el mundo se ha debido en buena parte a la puesta en práctica de medidas de acción positiva entre las que destacan las cuotas que, en su formulación más habitual, obligan a incluir en las candidaturas electorales un número o porcentaje mínimo de mujeres. Esta ha demostrado ser una forma muy eficaz de aumentar la cantidad de mujeres en la política. Pero, además de incrementar la presencia de las mujeres en las instituciones, ¿ha generado esto otro tipo de efectos? ¿Significa esto que ellas marcan diferencias?
En la historia de los movimientos de reivindicación de los derechos políticos de las mujeres se han utilizado dos principales argumentos; por un lado, el que hace hincapié en el derecho de las mujeres a estar en los espacios donde se toman las decisiones desde un punto de vista de justicia y de legitimidad democrática. La necesidad de que las mujeres se incorporen al ámbito político se basa en el derecho a la participación en la vida colectiva que les es inherente como ciudadanas, sin tener en cuenta que esto traiga o no otro tipo de consecuencias. En todo caso, ya desde el inicio del movimiento sufragista la mera presencia política de las mujeres frecuentemente no se concebía solo como el objetivo final sino también como un medio de lograr cambios sociales. El punto de partida de este argumento es que una sociedad en la que mujeres y hombres tienen condiciones de vida desiguales genera diferentes experiencias vitales por lo que ellas han de llegar a los espacios de decisión para que sus intereses sean tenidos en cuenta también. Su exclusión, además de injusta, hace que sus prioridades queden invisibilizadas y sin respuesta por parte de los poderes públicos. Efectivamente, el acceso de las mujeres a las instituciones representativas y ejecutivas trajo algunas novedades destacando la creación de organismos de igualdad (las llamadas femocracias) y simultáneamente, el desarrollo de políticas orientadas a eliminar la discriminación y avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
Obviamente las mujeres que acceden a la política son muy diversas, tienen distintas procedencias partidistas y orientaciones ideológicas y diferentes opiniones. Sin embargo, muchas de ellas han contribuido activamente a ampliar la agenda política introduciendo asuntos que antaño no parecían corresponder a la esfera pública y no se concebían como problemas sociales relevantes. En este sentido, la presencia política de las mujeres sí que marca diferencias puesto que gracias a ellas el divorcio, el aborto, el lenguaje sexista, la conciliación de la vida laboral y familiar, el cuidado de las personas, la brecha salarial o la violencia machista se han convertido en cuestiones de relevancia social y política. A lo largo del siglo XX las mujeres de todo el mundo lucharon y obtuvieron el derecho de votar, derecho que tuvo que ser completado con el establecimiento de medidas para asegurar su presencia en las instituciones. En el siglo XXI estamos percibiendo crecientemente la importancia de esa presencia, no solo como un elemento de justicia en si mismo sino como la base imprescindible para sacar a la luz temas silenciados, generar unas políticas públicas más inclusivas, una relaciones sociales más igualitarias y en definitiva, una sociedad mejor.
1 Sevilla, Julia (coord.). 2006. Las mujeres parlamentarias en la legislatura constituyente. Madrid: Cortes Generales, pág 45.
3 European Institute for Gender Equality
5 European Institute for Gender Equality
6 http://www.euskadi.eus/miembros-del-consejo-de-gobierno/
7 Campos, Arantza. 2018. Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016. Gobierno Vasco.
La opinión de los lectores:
comments powered by Disqus Artetsu Saria 2005
Artetsu Saria 2005
Arbaso Elkarteak Eusko Ikaskuntzari 2005eko Artetsu sarietako bat eman dio Euskonewseko Artisautza atalarengatik
 Buber Saria 2003
Buber Saria 2003
On line komunikabide onenari Buber Saria 2003. Euskonews
 Argia Saria 1999
Argia Saria 1999
Astekari elektronikoari Merezimenduzko Saria